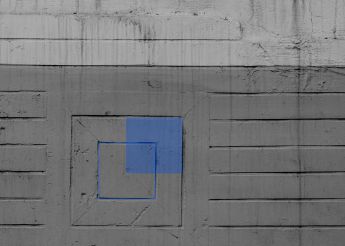EL CONFINAMIENTO es un poco frustrante, pero me dije a mí mismo que era por una buena causa. No es por un error que hayamos cometido y por el que nos han juzgado. No es el mismo sentimiento que cuando estás encarcelado. Sobre todo, porque estaba con mi familia. Siempre puedes salir, elegir el lugar de tu confinamiento y las personas con las que vives.
Cuando me encarcelaron, recuerdo que la parte más difícil, al principio, fue encontrarme de repente aislado de mis seres queridos.
En lugar de eso, tenemos a un extraño que no conocemos y con quien tenemos que compartir 9m². Los tres primeros meses fueron difíciles.
Estar encerrado 22 horas al día, no poder comer lo que quisieras, lavarte cuando quisieras. Después del quinto mes, empecé a trabajar. Mientras tanto, fui a misa, a las reuniones cristianas y a la biblioteca. Participé en actividades, hice lo que fuera necesario para salir de mi celda. A partir del momento en que empiezas a olvidarte del mundo exterior, las cosas mejoran.
Pensar en el exterior te pone melancólico. Pensamos en las personas con las que podríamos estar, el lugar… Eso nos sobrepasa. No es fácil dejar de pensar en ello, pero tarde o temprano tienes que hacerlo, porque es la mejor forma de no vivir una doble condena, moral y física.
Por un momento, pensé que mi vida se reducía a un número de registro. En la cárcel, la gente te trata como a un insignificante. Para mí, esta es la peor parte. Nadie está bien dentro de una jaula.
He visto a gente acabar con su vida o intentar suicidarse, a otros llorar o perder la cabeza. No todo el mundo aguanta. Debes tener cierta resistencia mental. Yo mismo al principio, tenía miedo de no conseguirlo. Al final, comencé a tener visitas, me traían libros, miraba un poco menos la televisión… La lectura y los deportes me agotaban y me ayudaban a conciliar el sueño más fácilmente. Aguanté porque creé mi rutina. Todos los días me decía “mañana, mañana, mañana, mañana, mañana”.