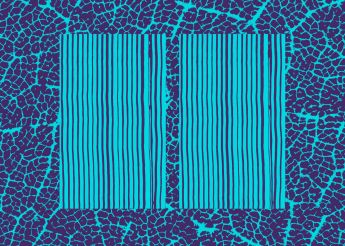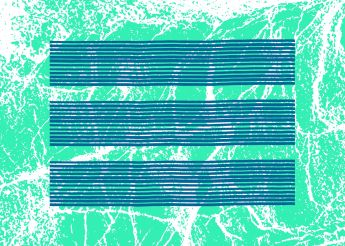La prisión estaba apenas saliendo de un brote de tuberculosis cuando me llevaron allí. Estoy casi segura de que estuve expuesta a la enfermedad. El establecimiento consistía en diez casas, a las que les llamábamos “hogar 1”, “hogar 2”, etc. Las instalaciones no eran lo que me imaginaba. No había celdas, sino grandes dormitorios. Mi módulo era una casa con dos habitaciones y un área con tres duchas, dos sanitarios y un pequeño cuarto contiguo en el que podíamos enchufar nuestros aparatos. La verdad es que me habría sentido más segura en una celda individual para no tener que cubrirme las espaldas todo el tiempo.
Se supone que ese lugar debe alojar entre 50 y 60 mujeres, pero, en realidad, a veces hay hasta 150, lo que empeora las condiciones de reclusión. La sobrepoblación era tanta que las personas tenían que compartir los colchones. Éramos cuatro por litera. Durante los primeros seis meses, dormí en el suelo, sobre un colchón improvisado, hecho con varias sábanas, que cambiábamos de vez en cuando. Al final logré obtener un espacio en una cama debido a mi afección de la piel.
Los dormitorios mantenían abiertos todo el día entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m. Durante esas horas, podíamos salir al patio, recibir visitas, ir a la administración o al médico, si tenías una cita, etc. Los patios eran espacios abiertos con una cancha de básquetbol en la que las reclusas jugaban al fútbol. De día bajábamos a la cancha para pasar el tiempo.
Al principio, me costaba entender lo que sucedía, pues las personas de la administración solo hablaban español. Algunas reclusas, que venían de Jamaica, Canadá y las Bahamas, hablaban inglés y me explicaban un poco las cosas. Pero la mayoría de las mujeres eran de Panamá, Colombia y Venezuela. Me forcé a aprender el español para poder ser más independiente y evitar que se aprovecharan de mí. Conocer todo lo que se tramaba en la prisión era, para mí, cuestión de vida o muerte.