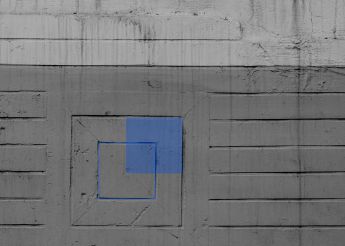Tenía 23 años la primera vez que me cogieron, luego fue una sucesión de penas pequeñas, medianas, entre seis meses y tres años. En total, acumulé diez años de prisión. Recuerdo muy bien mi primera visita: fue de mi padre y fue duro. Me saludó cuando entró, y luego se dio la vuelta, porque le resultaba muy duro mirarme, así que le estuve mirando la espalda durante 40 minutos. Fue mucho más chocante para él que para mí.
A partir de ahí, siempre tuve visitas, excepto cuando estuve recluso en Fresnes, donde preferí no tener ninguna para evitar que mi familia se desplazara tanto. Estaba lejos, económicamente no era fácil. Y en el fondo, me sentía incluso más libre de no tener que esperar ese momento, de no preocuparme cuando volvieran a casa, por carretera. Todo eso es un estrés que se suma a los problemas legales.
Las visitas duran 40 minutos, pero sabía que ellos tenían que salir con dos horas de antelación, entre el trayecto, el registro y la espera, y lo mismo para la vuelta. Así que, en esos 40 minutos, nos concentramos e intentamos no preocuparles, que no sientan nuestro sufrimiento. Solo hay sonrisas falsas, aunque el momento de la visita es vital. Es lo que hace posible la reintegración. Al mismo tiempo, pasa tan rápido que no se pueden tratar temas más profundos.
Mi hijo tenía 12 años cuando me encerraron la última vez. Fue durante su adolescencia, y en dos años y medio él había cambiado, su voz había cambiado, ya no era el niño pequeño que dejé en casa, y me costó mucho aceptar ese vacío de dos años y medio.
Nos damos cuenta de todas las consecuencias para nuestros seres queridos cuando estamos frente al muro. Cuando llegamos a la sala de visitas.
Allí nos enfrentamos a nuestras responsabilidades, y si pensamos en ello duele, porque duele juzgarnos de forma negativa, decirnos que somos egoístas. Nos impedimos pensar en ello para no tener que renunciar a esta vida un tanto marginal que a veces hemos elegido. Hoy me arrepiento, pero eso no borra el dolor y los problemas que hemos podido causar.