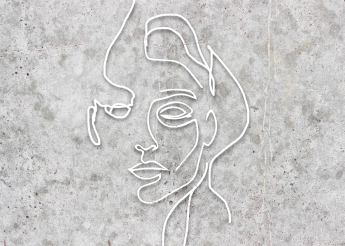FV. Las ciudades francesas, construidas para hombres burgueses y sanos, son poco hospitalarias con las mujeres. Toda mujer tiene interiorizado que no puede ir sola por la calle a las 4 de la madrugada: sabemos que es peligroso. La ciudad tampoco es muy hospitalaria con los inmigrantes, a los que se les persigue y se les hace vivir en condiciones terribles, ni con las personas de edad avanzada: todo está construido para las personas jóvenes y sanas; tampoco es muy hospitalaria con los niños, con los jóvenes negros y árabes, que saben que no deben acercarse a ciertos barrios. No hay carteles de “prohibido”, como había en los Estados Unidos, pero se sabe.
El aumento de la vigilancia y los controles refuerza la discriminación. La segregación socioespacial de las ciudades construye un entorno hostil para ciertos grupos de personas.
Las ciudades aburguesadas son las más hostiles para las personas sin techo, aunque cada vez haya más. Los sistemas de vigilancia y control eliminan la miseria del alcance de la vista. Los pivotes situados delante de las tiendas evitan que las personas sin hogar se sienten, las barras de metal fijas en los bancos alejan a los que se hubieran tumbado en ellos a dormir. Estas acciones incrementan la inhospitalidad, mientras que hacen la ciudad más agradable para ciertos individuos.
La construcción de ciudades muy limpias, en las que reinará una supuesta seguridad, y en las que las mujeres podrán salir como quieran a practicar jogging, pasear a sus hijos y a sus perros, se reservará a ciertas mujeres de la burguesía blanca. Las personas racializadas y de clase obrera (de etnia gitana, negras y de origen magrebí) no podrán entrar en estas ciudades ecológicas, rodeadas de jardines, atestadas de sistemas de vigilancia, a menos que sean mujeres de la limpieza, cajeras, enfermeras, guardias de seguridad, o recolectores de basura…
La vida burguesa autoriza la entrada a aquellos individuos racializados invisibles que garantizan la comodidad y la seguridad de la clase dominante.
Los sistemas de vigilancia y de control protegen a una clase social específica, y no defienden los derechos de todos, sino los de ciertas personas en concreto. Esta arquitectura urbana refuerza las desigualdades raciales y mantiene a raya a las trabajadoras sexuales, a las personas trans, gais, y a todos aquellos que no encajan en el estándar de «gente de bien». A estas personas, que no tienen cabida en los centros culturales, se les empuja cada vez más lejos de esta ciudad, se les expulsa a lugares abandonados, con agua contaminada, sin jardines ni parques, en los que el transporte es escaso y caro, y solo sirve para ir a trabajar.
Los medios de comunicación se encargan de sembrar un sentimiento de inseguridad: nos enseñan a tener miedo de la gente que vaga por las calles, de los sin techo, de los que están sucios porque no tienen acceso a la higiene de la que nosotros disfrutamos. Todo esto se presenta como una amenaza contra nuestra propia integridad. Poco a poco, como si nada, se nos inculca la idea de que hay que hacer desaparecer a esos individuos, cuya vida no tiene un gran valor. Se les percibe como presencias molestas, y se nos obliga a cuestionarnos sobre el número de personas sin hogar, o las condiciones de vida escandalosas de los inmigrantes. Todos estos razonamientos que se esgrimen en nombre de la seguridad, tienen que desaparecer.